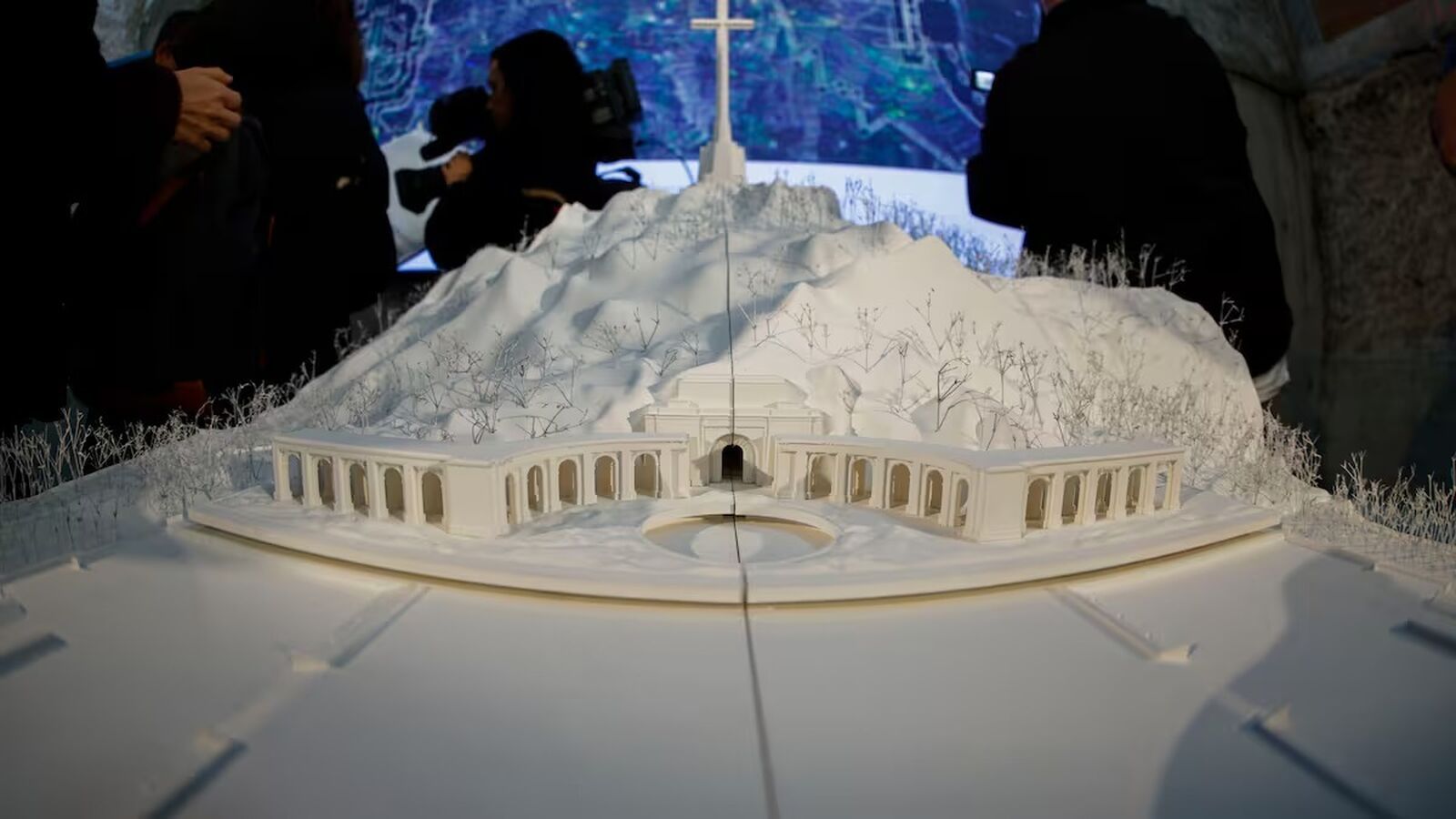Religión Digital y el comodín del “cristofascismo”
Aurora Buendía


La Puerta del Sol iluminada, un concierto, jóvenes cantando y, de pronto, la vieja tentación de explicar lo religioso como si fuese una conspiración política. En “Hakuna o el regreso del cristofascismo”, publicado en Religión Digital y firmado por Rafael Narbona el 29 de diciembre de 2025, el autor convierte el concierto de Hakuna en prueba de una supuesta alianza entre religión y poder, encuadra al movimiento en el “integrismo católico”, lo arrastra a categorías ideológicas de fuerte carga histórica, sugiere vínculos de origen con el Opus Dei, lo contrapone a planteamientos sociales atribuidos al pontificado de Francisco y remata con el veredicto: “cristofascismo”.
A mí me interesa menos el titular grandilocuente que el mecanismo interno del texto. Porque hay artículos que discuten —y, aunque una discrepe, enseñan algo— y hay otros que sustituyen el análisis por el etiquetado, como quien tapa una grieta con pintura oscura: parece reparado, pero sigue abierto. Aquí el método es reconocible: cuando falta el dato, se multiplica la etiqueta; cuando el matiz incomoda, se le cierra la puerta.
La crítica, para ser crítica y no simple literatura de consigna, debe describir antes de condenar. En este caso ocurre lo inverso: se golpea primero —con martillo neumático— y luego se buscan clavos. El lector no camina por un razonamiento; asiste a una sentencia en marcha. Y una sentencia, cuando no se apoya en hechos, termina siendo solo eso: una frase con eco.
El autor podría haberse limitado a discrepar de Hakuna; discrepar sería legítimo, incluso saludable en un debate adulto. Pero opta por el atajo más vistoso: introducir conceptos máximos para obtener conclusiones inmediatas. Es la técnica del aturdimiento: si el término pesa mucho, la prueba puede pesar poco. ¿Para qué molestarse en comprobar, delimitar, matizar, si basta con colocar un rótulo y esperar el aplauso?
Lo más revelador es que el propio texto delata —sin querer— su fragilidad. Cuando el argumento es sólido, no necesita subir el volumen. Aquí el volumen está siempre al máximo: “obediencia de las masas”, “obscena perversión”, “grotesca interpretación”… No es una línea de pensamiento que avance; es una proclama que embiste. Y donde todo es alarma, el matiz no es una herramienta: es un estorbo.
Con Hakuna el procedimiento roza lo previsible. Se menciona a su fundador, se presenta el movimiento como “aparentemente inofensivo” y, acto seguido, se desliza una sospecha general por su origen, apoyada en afirmaciones amplias y en una retórica que confunde el caso particular con el juicio universal. Si alguien esperaba una aproximación mínimamente pastoral —qué es, cómo funciona, qué alcance tiene, qué dicen sus miembros, qué dicen sus responsables eclesiales—, se queda sin ella. La realidad concreta estropea el eslogan; por eso se evita.
Y aquí conviene decirlo sin rodeos: no todo vale bajo la etiqueta de “opinión”. La opinión puede ser severa, incluso punzante, pero no debería renunciar al rigor si aspira a algo más que a reforzar al propio bando. Un texto que reemplaza el razonamiento por la clasificación constante acaba pareciéndose a aquello que dice combatir: una manera de pensar que no discute, sino que etiqueta. Y etiquetar sin pruebas ni contexto es, con frecuencia, una forma elegante -o no tanto- de dejar de pensar.
El problema, además, no se agota en el articulista. El problema es el escaparate. Porque Religión Digital no se presenta como un blog cualquiera, sino como “portal de información religiosa” y como un proyecto de comunicación “en valores”, con identidad editorial propia. Cuando un medio se define así, adquiere una responsabilidad añadida: diferenciar la crítica legítima de la caricatura ideológica. Publicar lo segundo como si fuese lo primero no ensancha el debate: lo deforma.
Hay más. El propio medio explica que se sostiene con la ayuda de “socios, colaboradores, anunciantes y amigos” y que promueve el patrocinio de secciones. Y también exhibe acuerdos con diversas entidades y “partners” del ámbito socioeducativo y solidario, además de alianzas y espacios con organizaciones vinculadas al mundo católico, cuando no en estrecha colaboración con algún que otro obispo. En ese contexto, la coherencia no es un lujo: es un deber. Si un medio quiere ser referencia en información religiosa, debe cuidar el estándar de lo que publica, sobre todo cuando el asunto toca realidades vivas de la Iglesia y no meras abstracciones ideológicas.
Porque aquí está la trampa, y conviene mirarla de frente: estas piezas se venden como valentía y se consumen como entretenimiento. Están diseñadas para fabricar una emoción concreta: la superioridad moral del lector que asiente. No se le pide examen, sino indignación; no se le ofrece comprensión, sino un dedo acusador. Y así todos ganan algo —tráfico, notoriedad, sensación de pertenencia— salvo el debate, que pierde oxígeno.
Llegados a este punto, la pregunta no apunta solo al autor ni al editor, sino a quien lee: ¿un católico debe dar visitas y credibilidad a un medio que publica textos construidos de este modo? No hablo de censura. Hablo de responsabilidad. En el ecosistema digital, la neutralidad es un mito: cada clic es un voto, y cada difusión, una recomendación.
Se repite a menudo que “hay que leer de todo”. De acuerdo. Pero una cosa es leer para informarse y otra muy distinta alimentar un modelo editorial que prospera gracias a la exageración, al etiquetado y a la simplificación. Si un medio proclama aspirar a “una Iglesia mejor informada”, no puede conformarse con ofrecer textos que convierten la vida eclesial en un ring donde vence quien insulta con más pulcritud.
Por eso, sí: se hace un flaco favor a la Iglesia engrandeciendo publicaciones que crecen a base de enconar, dividir y sustituir el análisis por el estigma. La crítica es necesaria; la sátira puede servir; el debate es saludable. Pero cuando el método consiste en lanzar palabras-piedra y llamar a eso “reflexión”, el problema ya no es el blanco escogido. El problema es el tirachinas.
Y la pregunta final —la única que importa— se queda en el aire: si queremos una Iglesia mejor informada, ¿por qué premiamos con nuestra atención lo que menos informa y más intoxica?
 Me gusta
Citar
Me gusta
Citar


 ¿Nos ayudas? ¿un café?
¿Nos ayudas? ¿un café?