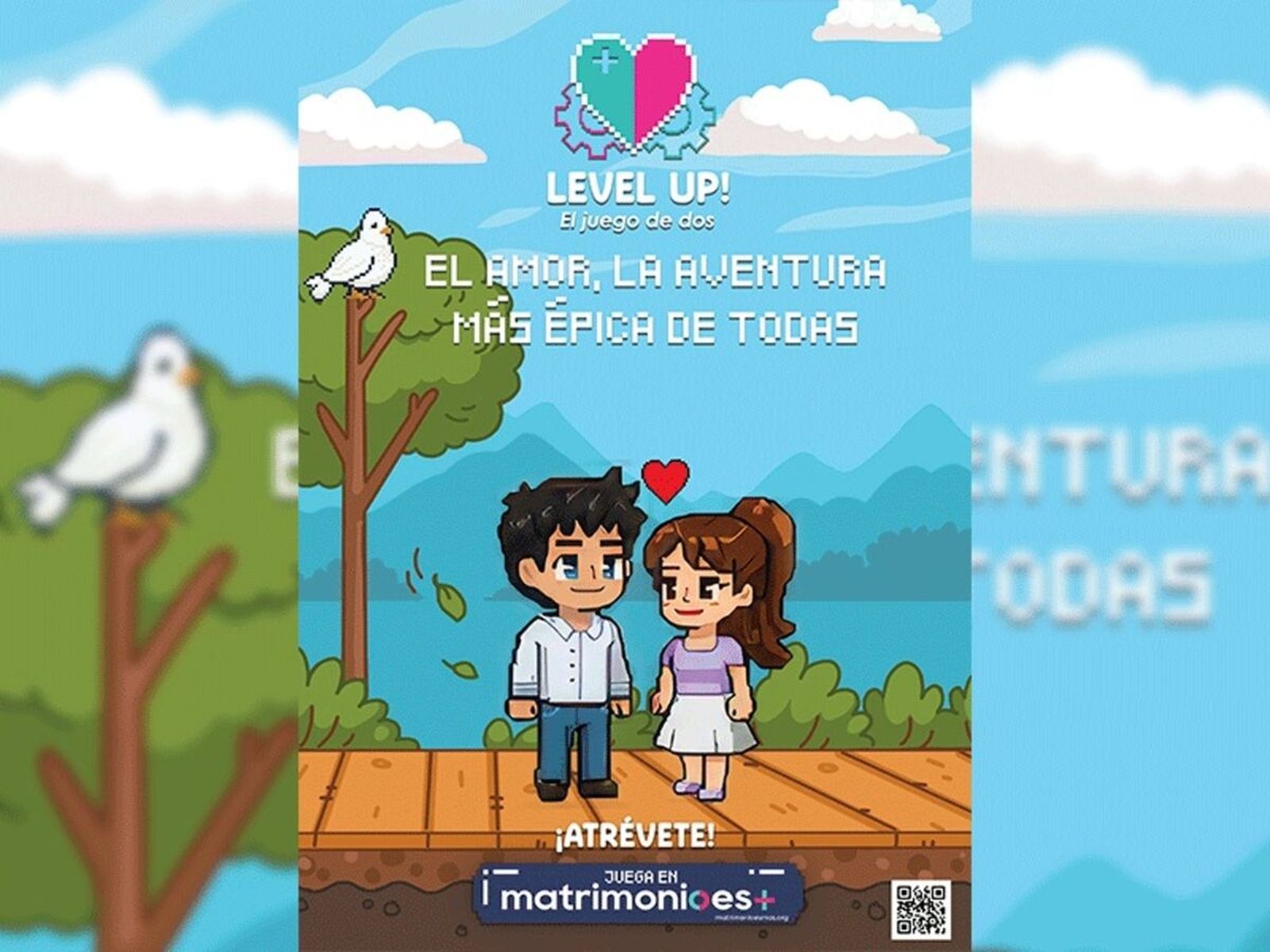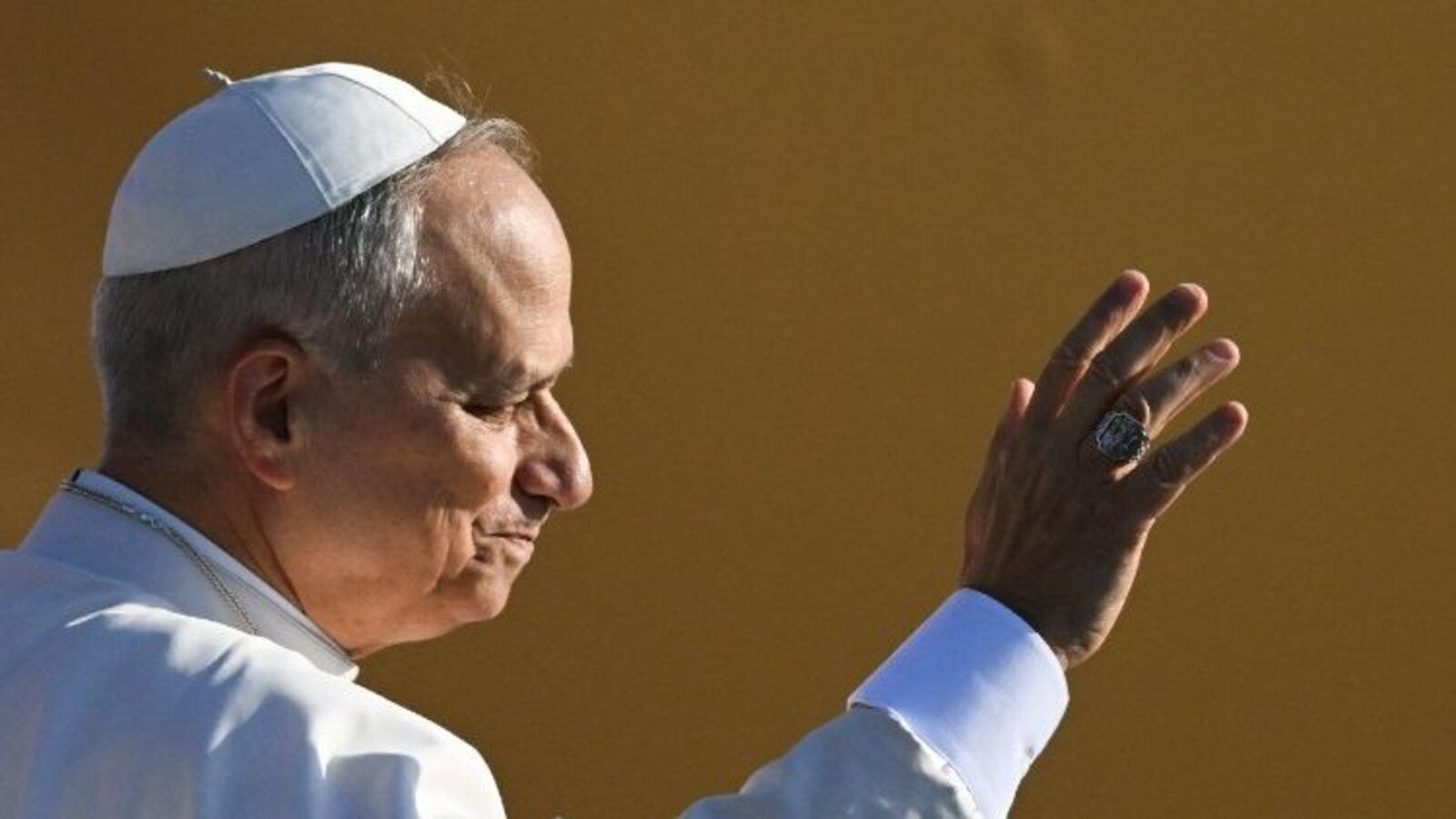León XIV: la luz de Cristo devuelve la dignidad y la esperanza al mundo

En la Misa de Nochebuena, el Papa León XIV meditó sobre el misterio de la luz de Cristo que irrumpe en la noche del mundo y devuelve a cada persona su dignidad y esperanza.
Durante milenios, en toda la tierra, los pueblos han alzado la mirada al cielo, dando nombre a las estrellas silenciosas y viendo imágenes en ellas. En su anhelo imaginativo, intentaban leer el futuro en los cielos, buscando en lo alto una verdad ausente abajo, en medio de sus hogares. Sin embargo, como si tantearan en la oscuridad, permanecían perdidos, confundidos por sus propios oráculos. En esta noche, sin embargo, “el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban en tierra de sombras, una luz ha brillado” (Is 9,2).
He aquí la estrella que asombra al mundo, una chispa recién encendida y llena de vida: “Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor” (Lc 2,11). En el tiempo y en el espacio —en medio de nosotros— viene Aquel sin el cual no existiríamos. El que entrega su vida por nosotros vive entre nosotros, iluminando la noche con su luz de salvación. No hay oscuridad que esta estrella no ilumine, porque con su luz toda la humanidad contempla el amanecer de una Vida Nueva y eterna.
Es el nacimiento de Jesús, Emmanuel. En el Hijo hecho hombre, Dios no nos da nada menos que a sí mismo, para “rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio” (Tit 2,14). En la noche nace Aquel que nos rescata de la noche. El indicio del día naciente ya no se ha de buscar en los confines lejanos del cosmos, sino inclinándose, en el establo cercano.
La señal clara dada a un mundo oscurecido es precisamente “un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2,12). Para encontrar al Salvador no hay que mirar hacia arriba, sino hacia abajo: la omnipotencia de Dios resplandece en la impotencia de un recién nacido; la elocuencia del eterno Verbo resuena en el primer llanto de un niño; la santidad del Espíritu brilla en ese pequeño cuerpo, recién lavado y envuelto en pañales. La necesidad de cuidado y de calor se vuelve divina, puesto que el Hijo del Padre comparte la historia con todos sus hermanos y hermanas. La luz divina que irradia de este Niño nos ayuda a reconocer la humanidad en toda vida nueva.
Para curar nuestra ceguera, el Señor elige revelarse en cada ser humano, que refleja su verdadera imagen, según un designio de amor iniciado en la creación del mundo. Mientras la noche del error oscurezca esta verdad providencial, entonces “no hay sitio para los demás, para los niños, para los pobres, para el extranjero” (Benedicto XVI, Homilía, Misa de Nochebuena, 24 de diciembre de 2012).
Estas palabras del papa Benedicto XVI siguen siendo un recordatorio oportuno de que en la tierra no hay lugar para Dios si no hay lugar para la persona humana. Rechazar a uno es rechazar al otro. Sin embargo, donde hay lugar para la persona humana, hay lugar para Dios; incluso un establo puede llegar a ser más sagrado que un templo, y el seno de la Virgen María convertirse en el Arca de la Nueva Alianza.
Maravillémonos, queridos hermanos y hermanas, de la sabiduría de la Navidad. En el Niño Jesús, Dios da al mundo una vida nueva: la suya, ofrecida para todos. No nos da una solución ingeniosa para cada problema, sino una historia de amor que nos atrae. En respuesta a las expectativas de los pueblos, envía a un niño para que sea palabra de esperanza. Ante el sufrimiento de los pobres, envía a uno indefenso para que sea la fuerza para levantarse de nuevo. Frente a la violencia y la opresión, enciende una luz suave que ilumina con salvación a todos los niños de este mundo. Como observó San Agustín, “el orgullo humano te oprimía con tanto peso que sólo la humildad divina podía levantarte de nuevo” (san Agustín, Sermón 188, III, 3). Mientras una economía distorsionada nos lleva a tratar a los seres humanos como simple mercancía, Dios se hace como nosotros, revelando la dignidad infinita de cada persona. Mientras la humanidad busca hacerse “dios” para dominar a los demás, Dios elige hacerse hombre para liberarnos de toda forma de esclavitud. ¿Será suficiente este amor para cambiar nuestra historia?
La respuesta llegará en cuanto despertemos de una noche mortal a la luz de la vida nueva y, como los pastores, contemplemos al Niño Jesús. Sobre el establo de Belén, donde María y José velan al Niño recién nacido con el corazón lleno de asombro, el cielo estrellado se transforma en “una multitud del ejército celestial” (Lc 2,13). Son ejércitos desarmados y que desarman, porque cantan la gloria de Dios, de la cual la paz en la tierra es la manifestación verdadera (cf. v. 14). En efecto, en el corazón de Cristo late el vínculo de amor que une el cielo y la tierra, al Creador y a las criaturas.
Por esta razón, exactamente hace un año, el Papa Francisco afirmó que el Nacimiento de Jesús reaviva en nosotros el “don y la tarea de llevar esperanza allí donde la esperanza se ha perdido”, porque “con él, florece la alegría; con él, la vida cambia; con él, la esperanza no defrauda” (Homilía, Misa de Nochebuena, 24 de diciembre de 2024). Con estas palabras comenzó el Año Santo. Ahora que el Jubileo se acerca a su conclusión, la Navidad se convierte para nosotros en tiempo de gratitud y de misión; gratitud por el don recibido, y misión para dar testimonio de él ante el mundo. Como canta el salmista: “Contad día tras día su salvación. Proclamad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos” (Sal 96,2-3).
Hermanos y hermanas, la contemplación del Verbo hecho carne despierta en toda la Iglesia un anuncio nuevo y verdadero. Anunciemos, por tanto, la alegría de la Navidad, que es una fiesta de fe, de caridad y de esperanza. Es fiesta de fe, porque Dios se hace hombre, nacido de la Virgen. Es fiesta de caridad, porque el don del Hijo redentor se realiza en la entrega fraterna. Es fiesta de esperanza, porque el Niño Jesús la enciende en nosotros, haciéndonos mensajeros de paz. Con estas virtudes en el corazón, sin miedo a la noche, podemos salir al encuentro del amanecer de un día nuevo.
 Me gusta
Citar
Me gusta
Citar

 ¿Nos ayudas? ¿un café?
¿Nos ayudas? ¿un café?